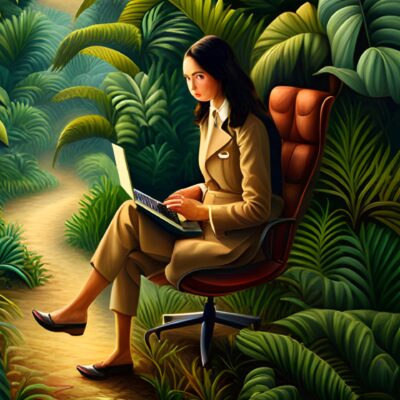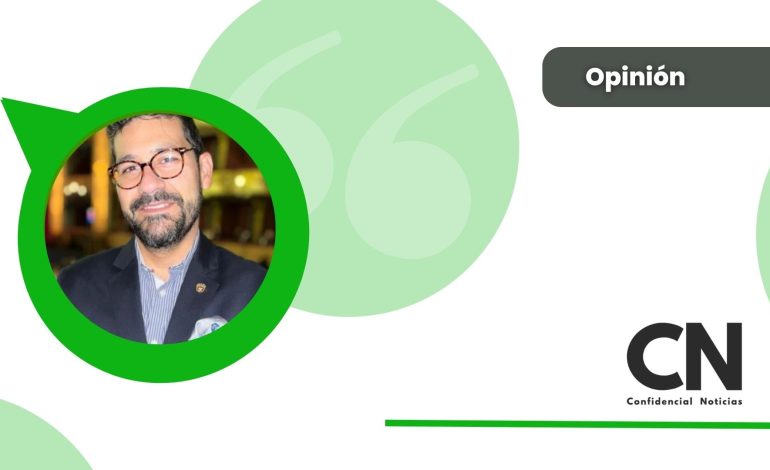
El 19 de octubre se realizarán en todo el país (debido a las localidades constituidas por Bogotá) las elecciones para consejos municipales -CMJ- y consejos juveniles locales, que son mecanismos democráticos creados para que los jóvenes elijan a sus representantes en el estado. En el Distrito Capital, estas elecciones corresponden a 20 sedes y marcarán un nuevo capítulo en la política pública. Sin embargo, este proceso va más allá del mero día de las elecciones y representa la continuidad de la historia que data de grandes decisiones políticas internacionales sobre la participación juvenil, con raíces en Europa, Asia y América Latina.
Desde mediados del siglo XX, la participación juvenil se ha convertido en un componente estructural de las democracias modernas. Los Estados se han dado cuenta de que los jóvenes no serían vistos sólo como una fase biológica o un número vulnerable de actores políticos y sociales, la lucha por los derechos civiles y la apertura de regímenes autoritarios, marcos regulatorios que promovían la participación de las nuevas generaciones en la vida pública. Organizaciones internacionales como las Naciones Unidas (UNESCO), Consejo de Europa (CDE) y OEA impulsaron políticas de juventud y la creación del Consejo de la Juventud como instrumento de participación.
En Europa, fueron pioneros en Europa, como España, Francia, Alemania y Portugal. En España, la Ley es 18. de 1983. Dirigió al Consejo Español de la Juventud (Try), los órganos autónomos de defensa y consulta ante el Estado. En Francia, el Conseil National de la Jeunesse (CNJ) asesora al Ministerio de Educación y promueve los consejos municipales de juventud. En Alemania, los Jugendräte o Consejos actúan en ciudades y distritos para proponer problemas educativos, ecológicos y culturales, mientras que en Portugal el Conselho Nacional de Juventuda (CNJ), creado en 1985, reúne instituciones académicas y laborales para sus dirigentes. Estos modelos europeos comparten un principio común respecto a la participación de los jóvenes de forma civil, voluntaria y formativa, sin remuneración, pero sí apoyo institucional, becas y certificados.
En América Latina, la institucionalización de los jóvenes llegó con cruces democráticos en los años noventa. Chile (1991) creó el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv); México (1999) fundó Imjuve y permitió la creación de ayuntamientos; Costa Rica (2002) fundó el Consejo de la Juventud; y Perú (2002) han creado los consejos regionales y locales. En todos los casos, los jóvenes desempeñan su empleo de manera profesional, aunque con incentivos formativos o académicos. En Colombia, el proceso se inició con la Ley 375 de 1997, primera ley de jóvenes, y se consolida con el Estatuto de Ciudadanía Joven, de 1885.
Quizás en la cima el modelo más condecorado del mundo esté en Filipinas, donde Sangguniang Kabataan, se originó en 1991, reformado en 2022. Para reconocer honorarios mensuales y presupuesto propio para los asesores. Este esquema profesionaliza la representación de los jóvenes y demuestra que se fortalece la democracia y cuando se valora económicamente la obra civil. Por el contrario, la mayoría de los países, incluido Colombia, mantienen una lógica voluntaria, aunque con incentivos no relacionados con el ritmo -como transporte, capacitación y becas- para facilitar la participación.
Pero la historia de la política juvenil en Colombia tiene un trasfondo mucho más profundo porque es una época de violencia extrema, cuando el país está marcado por el terror, el narcotráfico, los asesinatos políticos, los jóvenes respondieron al poderoso movimiento juvenil y solidario. «Lo que llevó a la creación del Programa Presidencial para la Juventud, Gaviria Trujillo (1990-1994), y Juan Manuel Galán Pachón, hijo del Libero Liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, fue designado vicepresidente de la Juventud. ENORME OYE ENORME ENORME El valor simbólico en la medida que fue voz de la generación que transformó el dolor que dejó el cartel de Pablo Escobar y Medellín en políticas públicas, participación y democracia.
Esta política nació como un antídoto a la cultura de la muerte, con el propósito de promover la educación cívica, la inclusión social y las esperanzas de generación de violencia. Ley 375 Desde 1997. Captó el espíritu, reconociendo a los jóvenes como casos de derechos y la creación de los primeros consejos municipales de jóvenes. Decenas más tarde, las leyes 1622 y 1885. Confirmaron la visión, haciendo de la escuela civil CLJ la formación de líderes con sentido de lo público, capaces de influir en la educación, el empleo, el medio ambiente y la cultura.
Por lo tanto, los consejos juveniles locales no pueden desarrollarse de manera institucional, sino que deben entenderse como un símbolo del derecho a participar y transformar que los jóvenes no sólo practiquen la ciudadanía, sino también a renovar el pensamiento político de una generación completamente nueva. Hoy, más de treinta años después de su nacimiento, la política de juventud conserva su esencia al abordar el reconocimiento de las nuevas generaciones como persona ética de la democracia. Si el desafío era superar el miedo y el narcoterismo, hoy un gran desafío es superar la exclusión, el desempleo de los jóvenes y la apatía política, ¡por eso debemos fechar y votar este octubre!
Luis Fernando Ulloa