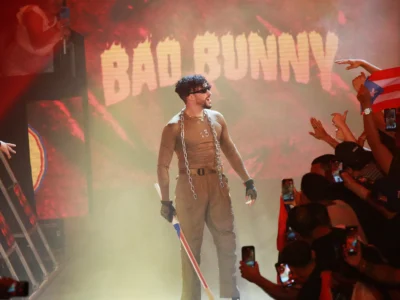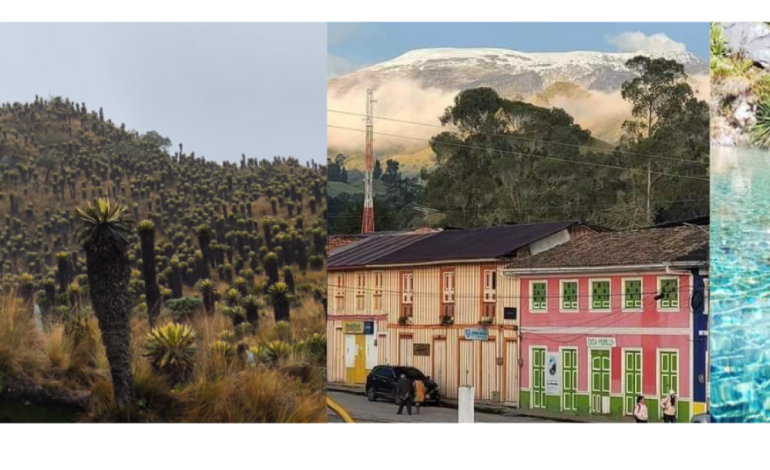La violencia en Colombia, lejos de haber sido un fenómeno tan histórico como se plantea comúnmente, ha sido malinterpretada en su relación con el crecimiento poblacional de Bogotá. Esta conclusión fue alcanzada por la Sociedad Decorativa y Decorativa de Bogotá (SMOB) tras una investigación exhaustiva. El estudio involucró un análisis estadístico riguroso y una revisión detallada de múltiples fuentes de información, planteando una mirada más crítica sobre los motivos detrás del aumento de migrantes en la capital colombiana.
Según Carlos Roberto Pombo, actual presidente de SMOB y autor del libro «Demografía, violencia y urbanización», «la inmigración hacia la ciudad comenzó en 1938. Años más tarde, durante el período marcado por la violencia (1948-1964), aunque este fenómeno tuvo su influencia, no fue la causa principal del flujo migratorio hacia Bogotá». El autor argumenta que hay otros factores fundamentales que impulsaron esta migración, más allá del conflicto armado.
En sus páginas, Pombo menciona diversas razones que van más allá de la violencia; describe a muchos de los migrantes como personas atrapadas en condiciones de pobreza extrema y dificultades sociales, quienes buscaban un futuro mejor y un sentido de comunidad. «Más que ser desplazados por la violencia, muchos migrantes eran individuos que enfrentaban grandes retos, anhelando solidaridad y mejor calidad de vida», afirma Pombo, quien también es especialista en temas de urbanismo y desarrollo.
El autor señala que el proceso de urbanización en Colombia, entendido como una transformación de una sociedad predominantemente rural a una urbana, tiene raíces en factores económicos, sociales y culturales. La mayoría de las personas se trasladaron de las áreas rurales a las urbanas con miras a mejorar su situación económica y sus condiciones de vida. «La mayoría de los que se aventuraron a migrar lograron sus metas», afirma Pombo.
Adicionalmente, otro factor crucial en este éxodo es la incapacidad del estado para proporcionar educación y progreso en las zonas rurales, lo que a menudo lleva a los jóvenes a abandonar el campo. Pombo añade que la concentración de la propiedad de la tierra y la falta de oportunidades agrícolas han sido puntos decisivos que impulsaron a muchos campesinos a emigrar hacia las ciudades en busca de un futuro más prometedor.
Así, aunque los jóvenes puedan mejorar significativamente sus ingresos, «las familias campesinas alcanzan, en su mayoría, un nivel de vida más digno y seguro».
Como resultado de estos movimientos migratorios, para 1964, la población de Bogotá se había quintuplicado, exponiendo a la ciudad a «la mayor presión demográfica que se ha documentado en nuestra historia».
Pombo destaca que para satisfacer las crecientes necesidades de esta población, «Bogotá tuvo que desarrollar y ofrecer rápidamente servicios públicos, enfrentando un crecimiento demográfico sin precedentes», lo que a su vez generó un aumento en la burocracia de la ciudad. Esto fue necesario dado que una parte importante de la población debió trasladarse a la capital.
Los nuevos habitantes de Bogotá se encontraron con la necesidad de acceder a servicios básicos como agua potable, vivienda, empleo, salud, educación y recreación, complicando aún más la situación en la capital.
¿Cuántos fueron los muertos a causa de la violencia?
Desde el siglo pasado, ha habido un intenso debate sobre el número de víctimas que dejó la violencia en Colombia, específicamente entre 1948 y 1964. Investigadores como Guzmán, Fals Borda y Umaña han estimado que las víctimas fueron alrededor de 300,000, mientras que Paul Oquist ofreció una cifra de 200,000. Sin embargo, una nueva generación de demógrafos, incluido Álvaro Pachón, argumenta en el prólogo de «Demografía, violencia y urbanización» que las cifras de ciertos períodos han sido exageradas y se han conseguido a través de metodologías inapropiadas.
Inclusive, Pombo Urdaneta considera que la cifra de 100,000 muertes violentas «es muy poco probable». Las discrepancias no solo surgen por diferentes criterios metodológicos, sino también por potenciales fines políticos subyacentes. Al analizar los indicadores demográficos, se estima que el número real de víctimas es significativamente menor a 50,000. Esta afirmación es respaldada por el trabajo analítico de investigadores como Adolfo Meisel y Julio Romero, quienes lograron cuantificar el número de asesinatos del período 1945-1969, actualizando los datos demográficos para el periodo 1938-1973. Pombo Urdaneta valora su rigor metodológico como uno de los esfuerzos más útiles para entender la realidad demográfica de Colombia durante estos momentos de violencia.
Transición de la tierra rural a la urbana
En 1938, Colombia aún era un país rural en un 70%, y para 1964, la mitad de su población era urbana, siguiendo así la tendencia general de los países latinoamericanos. De los 7,851,000 habitantes en 1928, el 69.6% vivía en áreas rurales; la población, sin embargo, se duplicó entre 1938 y 1964. Esto representa un crecimiento notable, con cifras que varían entre 8,813,612 y 18,175,187. Desde 1938 hasta 1964, el crecimiento urbano fue de un 40.9%, aunque este aumento fue mucho menor en comparación con el crecimiento total de la población nacional.
La esperanza de vida en Colombia ha aumentado
Además, las campañas de vacunación masiva implementadas en los años cincuenta contribuyeron a reducir drásticamente la tasa de mortalidad, mientras que la natalidad experimentó un leve incremento, lo que resultó en una explosión demográfica sin precedentes. Según las estimaciones de la ONU, entre 1950 y 1964, la esperanza de vida en el país aumentó de 45.9 a 57.4 años para los hombres y de 50.6 a 61.4 años para las mujeres, lo que representa un aumento de 11.5 y 10.8 años, respectivamente.
Para Pombo, es evidente que, a pesar de la violencia, «la tasa de reducción de mortalidad durante este periodo fue espectacular e innegable». A partir de estas investigaciones, Pombo Urdaneta concluye que «es inexacto afirmar persistentemente que somos una de las naciones más violentas del mundo».
¿Qué período se conoce como La Violencia?
Se ha llegado a un consenso sobre las fechas de este periodo, comúnmente considerado el más complejo en la historia reciente del país. «La mayoría concuerda en que la violencia comenzó entre 1946, especialmente para los liberales, y en 1948, con la llegada del presidente Pérez», advierte Carlos Roberto Pombo.
El libro «Demografía, violencia y urbanización» está disponible en la plataforma general: www.construyendocivilidad.com desde el 9 de mayo.