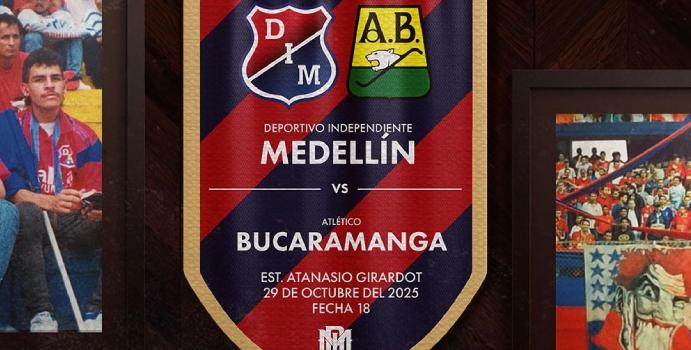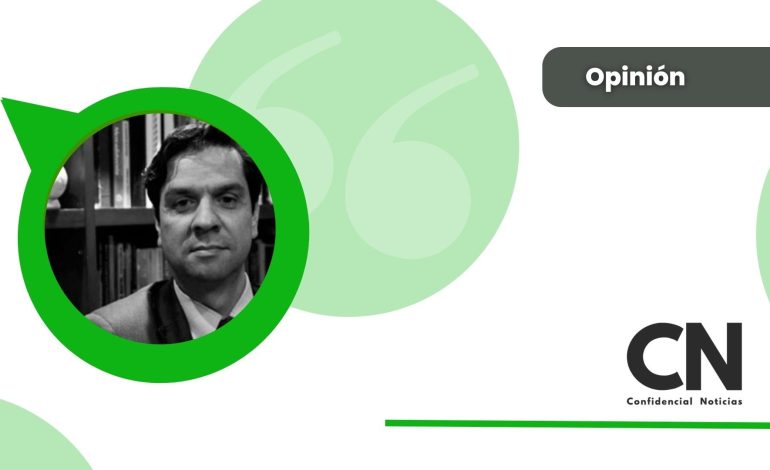
«El dinero ya no alcanza como antes» es una frase común que se escucha entre los colombianos, sin importar su nivel socioeconómico. Es una queja permanente. La percepción de las personas, que quedó registrada en los estudios realizados sobre el tema (Raddar cit. Cartera2025), revelan que el poder adquisitivo de los hogares ha disminuido sistemáticamente, incluso en años en los que el salario mínimo ha aumentado por encima de la inflación. Algo no cuadra; Los datos oficiales del Índice de Precios al Consumidor -IPC- hablan de una inflación inferior a la que se «siente» en el bolsillo de la gente.
Los precios están subiendo por varias razones. Algunos corresponden a aumentos de costos como aumentos de gasolina, alimentos y transporte, por ejemplo. Otros provienen de decisiones macroeconómicas, como la emisión de dinero, el aumento de las tasas de interés, los tipos de cambio o presiones externas como guerras o pandemias, o incluso impuestos más altos. Al final el resultado es el mismo: todo sube y rara vez baja. Eso es inflación de precios. Y si bien las políticas salariales intentan compensar esto, existe una brecha poco explicada entre lo que eleva el costo de vida y lo que eleva los ingresos.
En nuestro país, una mesa integrada por empresarios (representados por sindicatos, algunos de grandes empresas), sindicatos y el gobierno estatal se reúne cada año para definir un aumento del salario mínimo. Si no hay acuerdo, el ejecutivo toma una decisión por decreto. En teoría, el aumento debería reflejar la inflación del año anterior más el aumento porcentual realizado en la productividad, teniendo en cuenta cuál se espera que sea la inflación el próximo año. En los últimos años, con una inflación elevada, el aumento ha sido mayor. Pero esto no garantizaba que los trabajadores recuperarían su poder adquisitivo como aclaró el Tribunal Constitucional en sentencia C-408-21.
Y no todos los trabajadores se benefician. Colombia tiene una tasa de fuerza laboral informal de alrededor del 55,2%, según los datos DÍAS (2025), lo que significa que más de la mitad de los trabajadores no necesariamente están cubiertos por el aumento del salario mínimo. Además, muchos trabajadores administrativos ganan más que el mínimo, pero sus aumentos no siempre siguen la misma lógica de ajuste.
Si el salario mínimo aumenta para compensar la inflación, ¿por qué la gente siente que su poder adquisitivo no se actualiza? Se suelen dar posibles razones, como que el IPC mide la canasta promedio, lo que no necesariamente refleja la realidad de todas las familias. Por ejemplo, los hogares más pobres gastan más en alimentos, transporte y alquiler, sectores donde los precios han aumentado por encima del promedio. Esto indica que hay que estudiar más profundamente el problema para encontrar rápidamente soluciones, porque pasan los años y vuelve la misma afirmación sin correcciones, la gente sigue siendo pobre y a pesar de todo, es obligación del Gobierno (como lo aclara claramente la sentencia del Tribunal Constitucional). También hay quienes sugieren que debe ser que los resultados del índice de precios al consumidor han sido alterados, dado que es un fuerte indicador de la política actual; conjetura callejera basada en la falta de una explicación plausible. La verdad es que no hay nada completamente cierto y claro que explique este «sentimiento».
Sigo este misterio desde 2021, porque no hay respuestas definitivas. En ese momento escribí un artículo “Un regalo pasajero: el salario mínimo” (Fonseca, 2021) donde, al someterme al feriado del 10% anunciado a bombo y platillo por el presidente Duque (con una inflación registrada del 5% y tomando en cuenta la sensibilidad generalizada del momento pospandemia), advertí que no vendría para un aumento general, ya que no se podría. sucedió. En 2022, la inflación terminó en 13,12%. Desde entonces, mantengo la conclusión de que la actualización del poder adquisitivo en enero de cada año no fue suficiente para compensar los aumentos de precios que se producen durante el año. Esta vez decidí hacer un análisis, encontrando una error aritméticosobre el cual no encuentro ninguna discusión seria, y que simplemente parece ser aceptado por todos, y por la gran mayoría, sin entender nada. Sus consecuencias son brutales para la gente y explica en parte, sí, por qué la gente siente que su salario no es suficiente o que está recibiendo menos. Pero además, no es conforme a la ley (ver sentencia C-408-21).
La situación es la siguiente: el salario se ajusta en enero en función de la inflación del año anterior (al menos dice la regla), por lo que sirve como renovación de ingresos para el próximo año, pero durante ese año el trabajador irá perdiendo poder adquisitivo de mes a mes debido a la inflación mensual interanual. No sólo no hay suficiente plata en diciembre: no ha sido suficiente desde marzo, desde julio, desde septiembre. Esa pérdida nunca fue recuperada. Es parte del paulatino empobrecimiento del pueblo.
Este error de cálculo crea una erosión silenciosa. Por ejemplo, en 2007, el valor real del salario mínimo ajustado a la inflación se erosionó un 61% a lo largo del año, lo que significa que sólo el 39% del aumento fue realmente útil para compensar la pérdida de poder adquisitivo. El salario mínimo ese año fue de $433.700 mensuales, por lo que el trabajador perdió $201.437 en el año (algo cercano a la mitad del salario mensual), o el equivalente a un aumento real del salario mínimo que fue sólo del 3,9%, no del 6,3% (lo que estaba decretado).
Este error de cálculo produjo una pérdida acumulada entre 2000 y 2024 de $11.350.000 (en pesos de 2024) en ingresos de trabajadores con salario mínimo. Empobrecimiento invisible.
En el Cuadro 1 se muestra el cálculo del error en cada año y de cuánto tenía que ser el aumento del salario mínimo en ese momento para que los trabajadores no perdieran ingresos por la inflación mensual interanual. Se supone una inflación al final del año del 4,81% para 2025 (BanRepública2025) y un escenario alto para 2026 con comportamiento similar al de 2025. Lo anterior muestra que si se considera un aumento del salario mínimo del 7%, éste debería ser del 11% para evitar la reducción de los ingresos de los trabajadores durante el año 2026 por efectos de error de cálculo, y de conformidad con la ley: «… el derecho constitucional de los trabajadores a conservar el poder adquisitivo real de sus salarios”. (sentencia C-408-21).
Corregir esto es sencillo desde un punto de vista técnico: la fórmula para iniciar una discusión sobre el aumento del salario mínimo no debe partir de la inflación del año anterior, sino de esa inflación dividida por uno menos el porcentaje de pérdida de ingresos causado por la inflación interanual (66% en el ejemplo de 2007). Debería ser un nuevo punto de partida, antes de considerar la productividad y las negociaciones políticas. De esta forma se evitaría que el trabajador empiece a perder la inflación interanual cada año. Es una corrección de un error, no una concesión.
Como algunos sostienen que mayores aumentos del salario mínimo pueden causar inflación, hay que tener en cuenta que la evidencia empírica, incluida la del Banco de la República, citada por Cartera (2025) señalan que el impacto es limitado: un aumento del 1% en el salario mínimo genera solo entre un 0,10% y un 0,16% de aumento en la inflación general. Y este efecto se concentra principalmente en los servicios intensivos en mano de obra, como restaurantes o peluquerías, donde el componente salarial es mayor. En la mayoría de los sectores empresariales, los salarios representan entre el 5% y el 15% de los costos totales, por lo que el impacto directo sobre los precios es marginal. No parece haber ninguna justificación técnica para negar a los trabajadores una compensación justa basándose en efectos inflacionarios generalizados, aunque existe un conocido circuito de retroalimentación entre las dos variables. También se observa que aumentar el salario mínimo por encima de la inflación destruye el empleo; sin embargo, según BanRepública (2020)”un aumento del salario mínimo real del 1% provoca una pérdida de empleo del 0,7% en un período de uno a dos años«, es decir, también efectos limitados.
Y una reflexión adicional.
Lo que es sistemático es que las grandes empresas reportan en muchos casos beneficios crecientes y enormes, como por ejemplo davivienda que es del 66% en el segundo trimestre o Argos con 161% en el primer semestre de este año, pero son parte de las voces que insisten (a través de sus sindicatos) en que no hay espacio para aumentar el salario mínimo más allá de la inflación. Esto, en una economía donde más de la mitad de los trabajadores están en el sector informal y la otra mitad ve recortados sus salarios cada mes, es una posición muy difícil de defender, por decir lo menos.
Es necesario revisar estos mecanismos estructurales de desigualdad. Como prioridad hay que corregir el error aritmético que señalo, pero hay que ir más allá y crear otras formas de ayudar a la población a mejorar sus condiciones, cuando la empresa de beneficios tiene margen para ello. En Ecuador, por ejemplo, las empresas están obligadas por ley a distribuir el 15% de sus ganancias a los trabajadores (MinTrabajo, Ecuador).
Las negociaciones sobre el salario mínimo deberían ser diferentes este año. Gobierno, empresarios y sindicatos: como primera medida, debemos corregir el mal que silenciosamente ha empobrecido a millones de colombianos durante décadas. El salario mínimo debe compensar la pérdida del ingreso mínimo que se ha ido erosionando mes a mes debido a la inflación interanual.
Pero las discusiones deben basarse en todos los estudios disponibles de manera objetiva e imparcial y, francamente, no aceptar expresiones clichés que advierten de debacles si el salario mínimo se aumenta en pequeños porcentajes, mientras que los beneficios de los empresarios que discuten sobre el salario mínimo se leen en porcentajes de varias decenas.
Rafael Fonseca Zárate