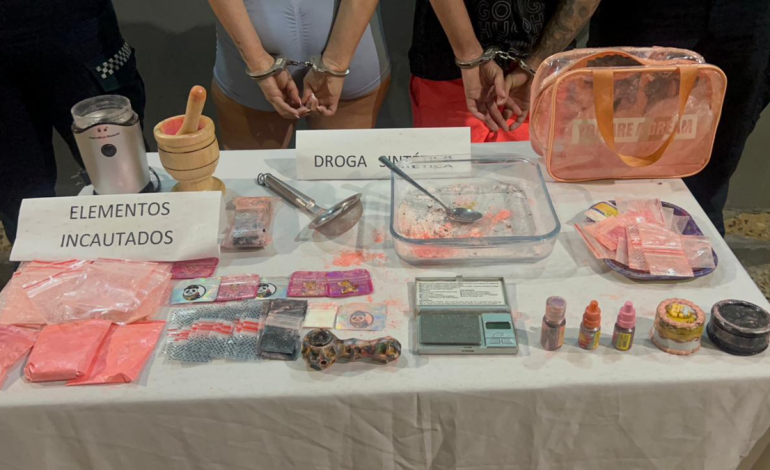La violencia en Colombia se ha convertido en un fenómeno histórico que se ha transformado una y otra vez siguiendo patrones claros. En las últimas décadas, el país ha atravesado ciclos de guerra, negociaciones y rearme que, si bien produjeron momentos de esperanza, nunca lograron una paz duradera y, en cambio, crearon una diáspora incontrolada de organizaciones armadas. La pregunta central sigue siendo: ¿por qué fracasan las negociaciones con los grupos armados y por qué aparecen nuevas estructuras criminales después de cada intento de paz?
De entrada es necesario señalar que el conflicto colombiano no fue exclusivamente militar. Grupos armados como guerrillas, paramilitares y sus sucesores han mantenido su poder gracias a una compleja red de economías ilegales, alianzas políticas locales, corrupción institucional y control social en territorios históricamente marginados por el Estado. En este contexto, la violencia no sólo se explica por razones ideológicas, sino también por incentivos económicos y oportunidades de poder que ofrece la ausencia del Estado.
En este sentido, cabe mencionar a la Corporación Nuevo Arco Iris y su liberación’Arcanos‘ que entre 2008 y 2012 muestran un panorama consistente: incluso en momentos en que el Estado alcanzó su mayor capacidad militar, como fue durante la política de seguridad democrática, la violencia no desapareció sino que cambió o mutó. Entre 2008 y 2010, por ejemplo, aunque las FARC sufrieron golpes estratégicos, como las muertes de Raúl Reyes, Iván Ríos y Manuel Marulanda, el grupo se reestructuró, cambió de táctica y mantuvo su capacidad de infligir daño con acciones de bajo costo y altamente letales contra los atacantes, como las minas anti-asalto. La «guerra invisible», como la han llamado algunos analistas, continuó en zonas rurales periféricas alejadas de la atención pública.
Al mismo tiempo, el paramilitarismo, oficialmente abolido después de las negociaciones de Ralita, resurgió en forma de estructuras fragmentadas conocidas inicialmente como grupos emergentes, luego como neoparamilitares y finalmente como bandas criminales, BACRIM. Nuevas organizaciones que conservaron las características propias de las AUC: jerarquía, disciplina militar, control territorial y vínculos con las élites locales.
Por su parte, la desmovilización, aunque significativa, dejó espacios abiertos que el Estado no pudo ocupar. En regiones como Urabá, Córdoba, Nariño y Catatumbo, ex miembros de las Autodefensas se han rearmado o han sido absorbidos por organizaciones narcotraficantes preexistentes, creando una recomposición del mapa criminal.
Un ejemplo de esto es que, según información del Observatorio de Conflictos Armados de la Corporación Nuevo Arco Iris, entre 2007 y 2008, en zonas anteriormente controladas por las AUC, grupos como las Águilas Negras, Los Rastrojos, la Organización Nueva Generación, Los Traquetos, Vencedores de Arao Marisa, la Organización Donatores de Arauca, los Nelock los Nelock, los Machos, Mellizos, el Bloque Central Bolívar, Urabá y Héroes de Castaño.
Todos estos grupos, que en su momento fueron llamados bandas criminales – bakri, terminaron peleándose entre sí por el control de los ingresos ilegales, tal como sucede actualmente con las disidencias de las FARC.
¿Por qué este ciclo se sigue repitiendo?
Una razón es que las negociaciones en Colombia tienden a centrarse en desarmar a los combatientes sin transformar las condiciones estructurales que sostienen el conflicto. En áreas donde no existe una provisión institucional sólida, donde la justicia es débil y donde las economías ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal o la extorsión, representan mejores fuentes de ingresos que las legales, el vacío dejado por un grupo desmovilizado se convierte en una oportunidad de negocio para otros actores.
En segundo lugar, porque muchos acuerdos de paz no incluían estrategias claras para desmantelar las redes políticas y económicas que se benefician de la violencia. La parapolítica demostró la profundidad con la que los grupos armados y las élites locales se articularon para capturar ingresos públicos y controlar las elecciones. Cuando estos vínculos no se exploran o rompen plenamente, los incentivos para el surgimiento de nuevos actores ilegales permanecen intactos. En este sentido, el problema no es sólo la presencia de grupos armados, sino también la supervivencia del ecosistema de poder que los protege o los utiliza según los intereses del momento.
El tercer factor es la limitada capacidad del Estado para ocupar integralmente los territorios recuperados. Las estrategias militares pueden desterrar a un actor armado por un corto tiempo, pero sin una presencia social, económica y judicial, el control se pierde rápidamente. Los informes indican que entre 2008 y 2012, las Fuerzas Armadas lograron avances significativos en movilidad, inteligencia y capacidades ofensivas, pero estos no fueron acompañados por instituciones civiles igualmente fuertes. Esto permitió que, al finalizar las ofensivas militares, las comunidades volvieran a quedar expuestas a disputas entre grupos armados o a la reconfiguración de estructuras criminales.
Nota recomendada: Venezuela protesta por inclusión del Cartel de los Soles en la lista de grupos terroristas
Finalmente, los procesos de negociación suelen estar condicionados por la dinámica política actual. Los gobiernos que negocian bajo presión internacional o necesidad electoral pueden rápidamente retractarse de sus compromisos cuando cambian las prioridades o cuando enfrentan oposición interna. Esto deja acuerdos incompletos, instituciones débiles y un mensaje ambivalente que genera incertidumbre en los territorios: la posibilidad de que la paz sea temporal desencadene el rearme de quienes no creen en la estabilidad del Estado.
La suma de estos factores explica por qué, después de cada ciclo de paz, Colombia enfrenta una nueva ola de violencia. No es que la guerra renazca de la nada, sino que nunca ha desaparecido del todo: simplemente cambia de nombre, se adapta a las circunstancias del momento y opera sobre los errores históricos del país.
Al igual que las negociaciones de las AUC, el acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, también dio lugar a la creación de nuevas estructuras armadas denominadas disidencias, que, por razones ideológicas, políticas o económicas, así como por falta de garantías o incumplimiento por parte del Estado.
Para el 2018, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz, declaraciones del Gobierno y la fuerza pública, organizaciones como el frente de Oliver Sinisterra, excombatientes del Frente 29, Resistencia Campesina, Los de Sábalo, Columnas Móviles Jacobo Arenas y Miller Perdomo, entre otras, conforman departamentos cercanos al ex frente mi20, entre otros, conforman departamentos cercanos al mi20 Caquetá, Arauca, Meta, Catatumbo, Chocó, Córdoba y Urabá Antioqueño.
Hoy, como ayer, la paz depende menos de la desmovilización de un determinado grupo y más de la capacidad del Estado para construir una presencia real, transformar las economías ilegales, limpiar las instituciones y ofrecer un horizonte creíble a las comunidades. Asimismo, de la voluntad de diversos grupos armados que, lejos de las ideologías que los impulsaron en el siglo XX, han demostrado que su mayor motivación es el dinero y el miedo.
En conclusión, la violencia es persistente porque se alimenta de un vacío que las armas saben llenar mejor que el Estado, y hasta que esa ecuación cambie, los acuerdos seguirán siendo parches temporales y las bandas criminales seguirán siendo la consecuencia inevitable de negociaciones inconclusas.