
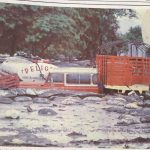



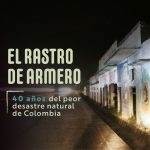
El 12 de noviembre de 1985, Armero comenzaba a llenarse de cenizas. Caía sobre las canchas de deporte, los colegios, las casas, los carros que estaban parqueados en las calles y los múltiples cultivos que rodeaban el pueblo. Era un martes y los niños salían del colegio a jugar con sus amigos, mientras sus padres terminaban de trabajar para esperarlos en sus hogares. El cielo reflejaba un atardecer gris, acompañado de la incertidumbre de algo que parecía estar a punto de llegar, pero que, para ese momento, los armeritas aún no conocían.
Un mes y medio atrás, la actividad del Nevado del Ruiz aumentó y puso a los municipios del Tolima y Caldas en alto riesgo de una avalancha. Para los armeritas, no era raro sentir temblores en la tierra, se había vuelto parte del panorama de vivir cerca del enorme Nevado que podían ver desde la distancia. Así que seguían con la rutina sin pensar dos veces en la tragedia que se venía presagiando.
40 años después de la avalancha de Armero, así luce el Nevado del Ruiz visto desde Murillo. Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO
La ‘Ciudad Blanca’ de Colombia y su cotidianidad
Armero, el pueblo fundado menos de un siglo antes de la catástrofe, el 19 de febrero de 1845, comenzó como un pequeño caserío llamado San Lorenzo. Ahí llegaron a asentarse muchas personas en los valles que antes habían sido inundados por erupciones pasadas. La tierra, perfecta para la cosecha de arroz, algodón y trigo se volvió el centro de concentración de familias que se asentaron e hicieron crecer el pueblo. Con el crecimiento de la industria algodonera, Armero comenzó a ser conocida como la capital Blanca. Así, la población se multiplicó hasta alcanzar 29.000 habitantes.
LEA TAMBIÉN
La prosperidad del pueblo se reflejaba en la cultura que allí circulaba. La necesidad de fumigar los cultivos permitió que creciera la industria de la aviación. “Los cultivos hicieron que creciera también con esta industria, había que fumigarlos. Fue eso lo que hizo que la ciudad se comunicara con todo el país”, cuenta Juan David Correa, exministro de Cultura. Esto era un caso casi único, pues el municipio no estaba cerca de los centros más poblados de la época.
Los fines de semana los habitantes se ocupaban en visitar a sus familiares, hacer paseos de olla hacia el Río Lagunilla e ir a cine. “A mediados de los 50 había cine todas las noches, mi mamá recuerda muy bien como había estrenos a diario”, narra Correa. Así era la vida hasta la noche del 13 de noviembre.
Sobrevivir a la ‘desaparición’ del pueblo
Jaime Rodríguez, que tenía 18 años al momento de la avalancha, estaba jugando con sus amigos en la cancha de baloncesto del pueblo. Tenía que llegar a su casa a estudiar para los exámenes finales que tendría que presentar dos días después. Se acercaba el fin del año escolar y la mayor preocupación de los jóvenes era lograr superar un grado más. Mientras jugaban, la ceniza caía cada vez más rápido. Jaime volvió a la casa esa tarde y se durmió preparado para ir al colegio al día siguiente. Lo despertaron los gritos de su papá, que les decía que tenían que vestirse y salir de la casa.
Se puso el uniforme del colegio creyendo que ya era de madrugada, pero cayó en cuenta de que algo estaba pasando cuando comenzaron a caminar. Tres cuadras después de su casa, vio carros atravesados en la mitad de la calle. “El lodo estaba arrastrándolos, al menos un metro de alto estaba ya tapado”, cuenta Jaime. Lo único que pudo hacer fue subirse a un árbol. Ahí comenzó a vivir la tragedia. “No llevaba ni diez segundos de haberme subido cuando llegó la avalancha, de ahí no supe más nada”, explica.
Junto a los árboles, entre el lodo se asoman los techos de vehículos. Foto:EL TIEMPO
Jaime logró sobrevivir. Tras pasar la noche enterrado, pudo salir después de encontrar una rama en la que se apoyó hasta logar sacar su pierna de entre la mezcla de lodo que con el paso del tiempo se endurecía hasta convertirse casi en cemento. Fueron casi 23.000 personas las que murieron en la tragedia.
Entre ellas, estaba la familia de Rodrigo Ariza, periodista nacido y criado en Armero. Estaba estudiando y trabajando en Bogotá, esperando la llegada del fin de semana para regresar al pueblo, como era costumbre, para visitar a su mamá, sus hermanos y sus sobrinos. Esa semana el viaje tuvo que aplazarse, tenía que hacer arreglos en un apartamento que arrendaba en Bogotá y, el 13 de noviembre, se quedó a dormir allí con una colchoneta y una radio para escuchar música. Cuando el país se despertaba con la noticia de la tragedia, él seguía dormido.
Había hablado con su familia el día anterior, estaban tranquilos. Le contaron que caía ceniza, pero no notó que estuvieran preocupados. en la llamada, escuchó una voz que les decía que estuvieran en calma. Creyó que podía ser uno de los circos que comúnmente visitaban el pueblo. Era el padre Osorio, el párroco de la iglesia San Lorenzo, quien sobrevivió al salir de Armero la noche de la avalancha.
En la madrugada del 14 de noviembre, uno de sus amigos cercanos comenzó a tocar la puerta. Rodrigo, entre la confusión y somnolencia abrió la puerta y lo vio llorando. Creyendo que algo le había pasado a la familia de su amigo comenzó a hacerle preguntas. Él sólo contestó “Armero desapareció”.
En la edicición extra de El Tiempo se ve a un hombre sacar a una mujer enterrada en el lodo. Foto:ÁNGEL VARGAS. EL TIEMPO
La identidad armerita, la herida que no sana
Aunque Rodrigo no estaba en Armero en el momento de la avalancha, la lucha por encontrar a sus familiares y no dejar morir la identidad que lo representa ha marcado el resto de su historia. “Amábamos todo lo que había en el pueblo y sus alrededores. Amábamos al río Lagunilla que fue el que ocasionó la tragedia”, menciona.
El periodista dejó de ir cada ocho días al lugar donde nació y creció. Perdió la costumbre de tomar un bus apenas salir del trabajo, pasar por los municipios cercanos y “llegar a esa encantadora ciudad de progreso, de gente buena, gente pujante”.
Además de haber perdido gran parte de su familia, para él, otra de las heridas que siguen abiertas es el hecho de que, como armeritas, ya no tienen una tierra a la que volver. “Ahora somos ciudadanos del mundo, porque no tenemos un terruño donde decir ‘cuando esté viejo, quiero morir en la tierra donde nací’”, explica.
Muchos tuvieron que reubicarse donde pudieron, esperando poder rehacer la vida que dejaban sepultada bajo el lodo espeso. En este, también quedaron las marcas de una cultura inmaterial, con la cual comenzaron a sembrar raíces en nuevos lugares. “Nos vimos obligados a asimilar muchos aspectos de la identidad de otras regiones, pero manteniendo la nuestra, la de nuestro solar natal, de nuestro terruño”, añade Carlos Murad, sobreviviente de Armero que se ha dedicado a encontrar a su sobrina, uno de los cientos de niños que desaparecieron en la tragedia y a la que aún no han podido localizar.
LEA TAMBIÉN
Antes del 13 de octubre, en el pueblo había un gran flujo de estudiantes que llegaban desde distintos lugares del país para formarse aquí. Mientras que antes había sido conocido como un pueblo lleno de prosperidad, el dolor comenzó ser el protagonista en la vida de quienes lo habitaron. Esto también relacionado con el manejo que se le dio a la reconstrucción del pueblo perdido. “Nos repartieron, nos dispersaron por diferentes ciudades, en lugar de lograr una reconstrucción estructural del municipio, se fragmentó totalmente el tejido social y cultural del pueblo”, añade Murad.
La fertilidad de la tierra que antes hacía que la ciudad fuera el emporio económico y agrícola deseado por empresarios, comerciantes y familias ganaderas quedó desamparado. “Ninguno de los gobiernos puso en su agenda pública el interés de la preservación de esta memoria. No hubo un interés en recuperar o tratar de saldar ese pasivo social que tiene el Estado colombiano con la dignificación la dignidad de los sobrevivientes”, denuncia Ana Deyssi Meneses, armerita.
La hacienda ‘Santuario’, productora de arroz y flores, quedó enterrada bajo el lodo. Foto:EL TIEMPO
La riqueza cultural que componía el territorio también se vio afectado con la llegada de personas ajenas a este. “Muchas personas llegaron a la zona haciéndose pasar por sobrevivientes y muchos otros desplazados de la violencia y de las situaciones que ha habido en el país”, cuenta Ana Deissy.
Aunque esto ha sumado a ampliar la diversidad cultural, también ha influido en la destrucción del verdadero sentido de cultural de las personas que habían tenido asentamiento permanente en esta zona”. Esto ha estado ligado a procesos de globalización más amplios, “el pueblo está en proceso de adaptación y evolución constante. Aspiramos que antes de partir, los sobrevivientes de esta última generación podamos tener verdad, justicia, reparación y reconstrucción”, añade.
LEA TAMBIÉN
La identidad abarca diversos aspectos de la vida, muchos de estos han sido afectado por la influencia de personas ajenas al territorio. “Ha tenido que cambiar la lengua, los dichos y diretas, refranes, también el folclore, costumbres, valores éticos, morales, eso se ha alterado un poco”, declara Murad. Es la vida misma la que se transforma y con ella, las personas y sus identidades. Para el doctor Santiago Rojas, nacido en Armero, “hay que reconocer que la vida continúa aún con dolores, con adversidades. Que hay huellas y heridas que seguir sanando”.
La sombra de la tragedia sigue persiguiendo a los sobrevivientes como una marca indeleble. Así lo explica Meneses, “Armero se convirtió en un símbolo de dolor, pero también de resiliencia (sic) de esa fuerza y esa capacidad de los sobrevivientes para superar las adversidades, pero no solamente los sobrevivientes, sino el municipio y los habitantes de la zona”. Correa también comparte esta vivencia y explica que durante estos 40 años la identidad “ha quedado sometida a la idea de estigmatización, de que somos un producto de la tragedia y no podemos ser más”.
Sobrevivientes ven las ruinas de Armero. Foto:Felipe Caicedo. EL TIEMPO
El paso del tiempo también se ha convertido en una batalla que los sobrevivientes enfrentan a diario. “Nosotros seguimos trabajando con el interés de seguir preservando esa memoria y esa cultura, pero lastimosamente, ya somos pocos los que quedamos vivos. Cada vez que muere un armerita, muere esa identidad”, menciona Ana Deyssi. “Cada día uno se da cuenta que personas sobrevivientes de Armero, paisanos, han fallecido. Se van muriendo las personas viejas y los jóvenes, que no supieron lo que pasó, no hacen reclamos de nada”, añade Jorge García, también sobreviviente de la avalancha.
Por esto, como narra Murad, el sentido de identidad propio de los sobrevivientes se ha fortalecido porque el compromiso con el recuerdo es cada vez mayor. “Esto se nota a diario, cuando nos reunimos armeritas radicados en Ibagué, el tema de conversación siempre es Armero”, dice.
El olvido también se ve reflejado en el descuido que ha habido con respecto al pueblo sepultado. Cuando las familias van a visitar las tumbas de sus fallecidos, se encuentran con calles llenas de basura. “Los lotes están abandonados, mis padres murieron allá y cuando van a visitarlos, hay que llevar guadaña para limpiar y arreglar las tumbas. Solo limpian las calles principales, pero no el resto”, explica García.
En las ruinas de las casas puede verse el paso del tiempo. Foto:Nestor Gomez. EL TIEMPO
Los proyectos de vida de muchos estaban ligados a una vida en el pueblo. No sólo perdieron a sus familias, sus hogares, sino también el rumbo que en algún momento planeaban seguir a futuro. Santiago Rojas esperaba poder graduarse y hacer su año rural en el pueblo. Habría sido un año después de la catástrofe. “Se nos quitó un espacio para vivir, pero se nos abrieron otras posibilidades”, explica. Por esto decidió acercarse a los estudios de procesos de pérdidas, duelos, para poder “comprender una realidad de vida que nos marcó para siempre”.
“Hemos mantenido una identidad a través del recuerdo, de la solidaridad entre nosotros, el orgullo en nuestras raíces y la amistad. Es un pueblo que resiste al olvido”, explica Murad. El doctor Rojas también comparte este sentimiento, pues afirma que siguen sintiéndose “profundamente armeritas de corazón, nos gusta sentir esa sensación de ser partícipes de algo que conmovió a la historia personal, pero también la del planeta”. Esto permite seguir construyendo un sentido de unidad, para rehacerse y renacer en cada oportunidad.
Haber nacido en el lugar ahora reconocido por quedar perdido y borrado por la avalancha no hace que las personas que vivieron allí dejen de existir. “Sus habitantes, los que quedamos vivos, mantenemos el recuerdo del pueblo donde nacimos y que perdimos. Nos sentimos orgullosos de nuestras raíces”, afirman Karime Albornoz y Hernán Cote, armeritas.
LEA TAMBIÉN
Esto a pesar de la falta de esfuerzos institucionales ayudar a la preservación de Armero y sus habitantes. Rodrigo Ariza cuenta que el gobierno, tiempo después del desastre, comenzaron a cambiar el lugar de nacimiento en los registros de nacimiento de los niños y las cédulas de las personas para que aparecieran como nacidos en Armero-Guayabal. “Yo no nací ahí, yo nací en Armero, en la ‘Ciudad Blanca’ de Colombia”, explica.
El recuerdo de lo que fue el pueblo armerita aún no muere, sigue vivo y latente gracias a los sobrevivientes que han dirigido sus vidas para no permitir quedar enterrados en un capítulo de la historia mundial como una tragedia más. Lo que antes era la ‘Ciudad Blanca’ ahora es conocida como un pueblo fantasma, pero la identidad perdurará mientras que no sea olvidada. Con la vida de cada una de estas personas, su legado sigue en pie. Rosa Cecilia de Murad, abuela de Jorge Murad y sobreviviente cuenta que para ella “la tristeza grande es regresar a donde estaba el pueblo y ver nuestros seres queridos se fueron, pero ese lugar seguirá siendo Armero para siempre”.
SABRINA BASTIDAS IGUARÁN
UNIDAD DE DATOS
Mas noticias
LEA TAMBIÉN
LEA TAMBIÉN



