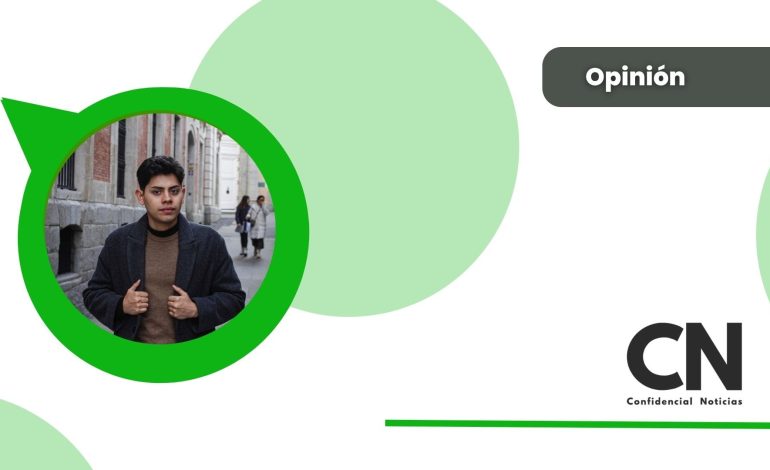El 10 de noviembre, mientras el país bostezaba entre titulares reciclados de “paz total”, siete menores reclutados murieron en un atentado contra las disidencias de alias Iván Mordisco. El Gobierno lo calificó de “golpe estratégico”, como si la semántica pudiera limpiar la sangre. Petro defendió el operativo con su tono de sacerdote de la paz, pero allá en el Guaviare la realidad habló más rápido que él: si esta es la paz de la que tanto alardea, ¿cómo se llama entonces lo que dejó tirados en la selva siete cuerpos de 14, 15 y 16 años?
Porque aquí nos encanta el discurso solemne mientras el país arde debajo de la mesa. Y sí, las investigaciones ya comenzaron, pero no nos engañemos: Colombia es experta en investigar para no concluir. Llegan las declaraciones, la indignación digital, las tibias explicaciones… y luego el silencio. No en Guaviare. Allí nadie se come la historia. Allí la gente no vive de promesas sino de miedo, de reclutamientos que no salen a la luz, de un Estado que aparece cada vez que hay que justificar una operación, pero nunca cuando les roban a sus hijos.
Y entonces uno se pregunta –porque alguien tiene que preguntar–: ¿cuándo decidió este país que un menor reclutado vale menos? ¿En qué momento normalizamos que las muertes de jóvenes son “peligros de guerra”? Colombia tiene una costumbre peligrosa: acostumbrarse. Y cuando un país se acostumbra a enterrar niños mientras su presidente predica la paz desde un atril, esa nación no está enferma: está perdida.
111